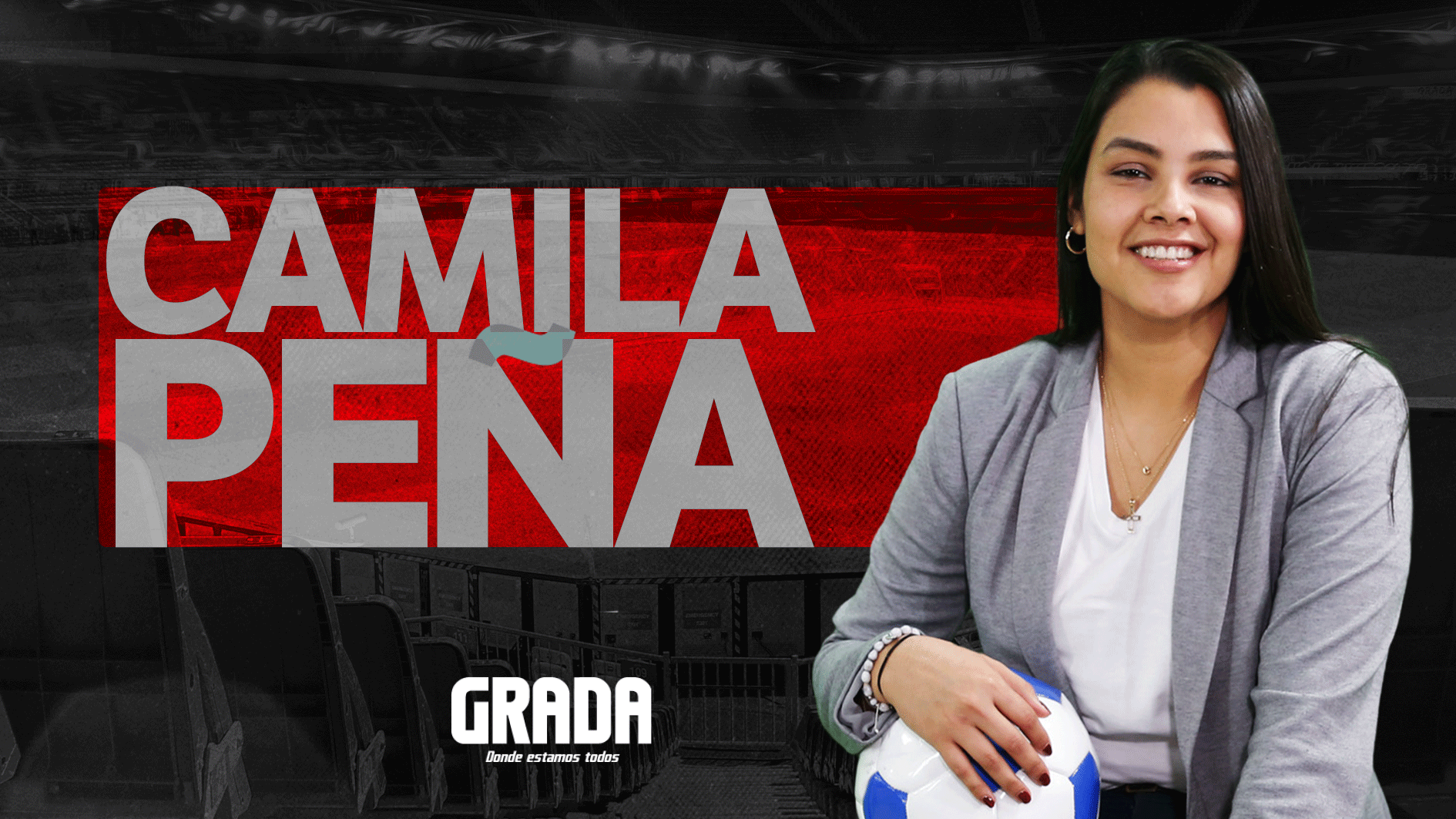México vs Argentina: una vez en la vida
Tuvieron que pasar demasiadas charlas, relatos, visitas a Youtube, para comprender que lo que había ocurrido en Leipzig aquel 24 de junio de 2006, muy probablemente, no volvería a ocurrirnos jamás.

La historia comenzó hace diecisiete años (el 26 de junio de 2005, para ser exacto). Con marcada diferencia a nuestra tradición futbolística, la selección mexicana se enfrentaba a Argentina por las semifinales de la Copa Confederaciones, sin ese acostumbrado papel de víctima cuyo destino inminente es el ‘matadero’, sino con una ‘losa’ cargada de alegría y confianza basadas en verdaderos argumentos futbolísticos.
Ante tal escenario, la lógica dictaría que en ese entonces no existía un aficionado mexicano indiferente al “Tri”; mucho menos, uno que deseara su caída en un partido de tal calibre. Pero lamentablemente sí lo había: yo.
Aquel día ocupa uno de los recovecos más especiales de mi memoria. Además de los nervios que sentía porque, aquella tarde, una chica de la que estaba enamorado como un tonto comería en casa con mi familia por primera ocasión, mi padre y yo acudiríamos a una conocida cantina-restaurante de la ciudad donde transmitirían el partido en una pantalla de muchísimo mayor tamaño que aquella entrañable Sony plateada de nuestra sala de televisión, donde ocurrió casi la totalidad de mi formación futbolística. Antes de poner rumbo al lugar, completamente desesperado y desilusionado –no sé cuál de las dos en mayor medida –mi padre trató de todas las maneras posibles, ya no de convencerme de apoyar al equipo mexicano, sino de evitar el crimen que al final cometí: vestirme con la playera de Argentina.
Ya en el bar, las miradas de la gente se turnaban para hacerme sentir, más que ridículo, un personaje ajeno e innecesario dentro de aquella atmósfera llena de patriotismo disfrazado de playeras en verde, banderitas de pintura tricolor en la cara, sombreros y cubetas de cervezas.
Mi exhibición alcanzó su punto más alto cuando mi padre me vio tomar su cajetilla de Marlboro con absoluta naturalidad y, como si esa fuera la milésima ocasión que me viera hacerlo y no la primera como realmente era, encender un cigarro. En ese momento, mi vestimenta ya no era el principal motivo de su gesto desencajado.
–¿Desde cuándo fumas?, preguntó.
–No sé, pero tampoco tiene mucho, respondí sin mirarlo a los ojos, dejando la vista clavada en el partido que aún caminaba cero a cero.
El único motivo por el que no me tiró el cigarro de una cachetada, me confesó años después, fue que “el golpe estuvo muy bien hecho”. Su perdón llegó cuando supo que mi primera vez había sido poco menos de cinco meses atrás, horas antes de fallecer Cristina, mi abuela materna.
El descomunal gol de Salcido lo sentí como argentino, pero no por un sentido de pertenencia como tal, sino por la manera en que me lo gritó al oído cada uno de los extasiados que teníamos alrededor de la mesa. Supongo, fue tanta la impresión de sentir aquella furia en contra que, lejos de lo que podría imaginarse, en lugar de hacerme el valiente, preferí hacer caso omiso a las provocaciones y me tragué el orgullo, observando la felicidad de mi padre, a quien poco le faltó para abrazarse con aquellos energúmenos.
Mi venganza llegó pocos minutos más tarde, pero no cuando Luciano Figueroa igualó el partido con complicidad rival (ahí todavía fui cauto y festejé en mis adentros), sino en la tanda de penales. Por supuesto, bastó una mirada de mi padre para dejarme con las ganas de cobrarme aquellos gritos desquiciados. Apenas se concretó el triunfo argentino, con todo y su lavolpismo herido, pagó la cuenta y argumentando que mi “amiga” no tardaría en llegar, me hizo salir corriendo del bar para tomar el autobús de regreso a casa. En el camino charlamos sobre el partido, me preguntó discretamente sobre “aquella chica”, y por supuesto encontró oportunidad para hablar sobre el duelo frustrado con aquella banda de perturbados. Aún con el dolor de la derrota, pero ya un poco más tranquilo, me hizo prometerle dos cosas: primero, que nunca volvería a cometer esa tontería jamás en la vida; y la segunda, explicarle por qué demonios yo, un enamorado y férreo defensor del “Tri”, me había puesto en contra del equipo, y “peor tantito, cuando jugaba con un estilo tan espectacular”. Fue hasta un año más tarde, durante el Mundial, que le cumplí ambas promesas.
La primera, en los octavos de final, cuando preferí pasearme con la playera albiceleste en casa. La historia fue algo similar a la de aquel día en el bar, sólo que ahora en lugar de ser unos extraños, fueron él y mi tío Elías (su hermano) quienes a mi espalda gritaron el gol de Rafael Márquez como si no hubiera mañana. Y tal como aquella vez, mi venganza se consumaría algunos minutos más tarde con ese gol imposible de “Maxi” Rodríguez.
La segunda, cuando además de reiterar mi condición de ‘viudo’ por la tempranísima –y dolorosísima –eliminación de la Argentina de Marcelo Bielsa en el Mundial de Korea-Japón 2002, le confesé sobre mi recalcitrante animadversión por el “señor ese” al que él tanto admiraba (Ricardo La Volpe), debido a su arrogancia y su falta de respeto para con el mejor futbolista mexicano del momento (Cuauhtémoc Blanco), poniendo por encima a “su grupito de consentidos”, sentimiento que recrudeció cuando, además del “Temo”, el gran “Jimmy” Lozano, uno de mis futbolistas favoritos de aquel entonces, quedó inexplicablemente fuera de la lista mundialista, perpetrando, a mi consideración, una de las injusticias más grandes en la ya de por sí convulsa historia de nuestro balompié.
Muchos años más tarde comprendí el absurdo cometido durante aquella época. Tuvieron que pasar demasiadas charlas, relatos, visitas a Youtube, para comprender que lo que había ocurrido en Leipzig aquel 24 de junio de 2006, muy probablemente, no volvería a ocurrirnos jamás.
El pasado mes de septiembre, ya reconvertido en uno de sus más fieles admiradores, tuve la fortuna de platicar con el mismísimo “Bigotón”. Aquella debió ser una de las charlas futbolísticas que más he disfrutado en la vida, pero no tanto por la figura que tenía enfrente (que también), sino porque a lo largo de aquel momento tan especial, no hubo un instante en que no pensara en mi padre, en aquella playera azul con blanco, en aquel cigarro, en aquellos partidos, en aquella primera y última visita de aquella chica a casa y nuestro primer beso. Y sobre todo, en que la vida, con todo y todo, no es más que ese cúmulo de cosas maravillosas que sólo nos suceden una vez.
Y recuerden: la intención sólo la conoce el jugador.